por Germán Pinazo
∞ ∞ ∞
Memorias de Onoda es una novela corta sobre un ex conscripto, veterano de la guerra de Malvinas, al que le diagnostican una enfermedad neuronal degenerativa. Y es, por cierto, una alegoría.
Si bien se trata de un relato ficcional, está basado en numerosos testimonios de ex combatientes, notas y libros periodísticos, y reúne historias que, entiendo, son poco conocidas de Malvinas.
¿Por qué la condena al olvido o el prejuicio hacia todos esos hombres?
Desde esa pregunta, la novela intenta prestar atención a tres cosas. En primer lugar, al problema de los olvidos persistentes en relación al tema Malvinas y a las consecuencias de estos olvidos sobre los ex combatientes, pero también, y quizás sobre todo, sobre su relación con sus afectos.
En segundo lugar, intenta narrar con precisión lo ocurrido en un lugar muy particular del conflicto, como fue Puerto Howard (o Yapeyú, como fuera rebautizado tras la recuperación) en el estrecho San Carlos; y desde allí problematizar cuestiones que tienen que ver tanto con la vida “cotidiana” durante los días de conflicto, así como también con cuestiones de estrategia militar (o la falta de ella). Por último, y en menor medida, es un intento de pensar Malvinas como un lugar donde se anudan otros grandes olvidos de la historia argentina.
El personaje, en su progresiva pérdida de memoria intenta llegar a relatarle a la hija de un compañero caído, algunas de esas vivencias, porque en ese relato alberga la transferencia de la memoria.
Esta historia entronca con tantas historias reales, de quienes callan sus cicatrices, de un trauma social opacado y difuso.
Tres fragmentos de la novela, ofrecidos para el universo de lectores de www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis en esta edición a 40 años de Malvinas.
∞
∞
1. El Crucero Belgrano
Voy a tratar de contar la historia de Miguel en Malvinas con la mayor precisión posible. Ya conté que lo conocí en una reunión de veteranos, que es mi amigo y que es lo más cercano a un héroe que conocí. Hablé al pasar, también, del hundimiento del Belgrano. Ahora me gustaría contar cuál fue la participación de Miguel en todo el asunto y hacerlo del modo más aproximado a la verdad, si es que algo así existe.
Miguel siempre había sido muy humilde conmigo, quizás demasiado. Las cosas que sabía, se las había ido sacando a cuentagotas, porque no le gustaba hablar de él mismo; y el resto lo fui reconstruyendo. Me gustaría que, como la de Juan, su historia no quedara en el olvido.
Miguel Arca tenía treinta y tres años cuando fue lo de Malvinas. Era de Bernal, al sur del conurbano bonaerense. De familia humilde y trabajadora, como muchos otros. Había ingresado a las fuerzas armadas un poco de casualidad y un poco buscando una oportunidad de ascenso social. Su hermano, algunos años mayor que él, había estudiado en la Escuela de Mecánica de la Armada y le había sugerido casi al pasar que tomara el examen de ingreso. Ninguno de los dos sabía cuán importante iba a ser esa decisión en la vida de Miguel.
Se formó como mecánico entre 1965 y 1968 en Buenos Aires, y a mediados de la década de 1970 fue trasladado a la base militar de Espora, cercana a la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la Provincia de Buenos Aires. Por esas casualidades del destino, fue uno de los mecánicos encargados de traer el Neptune 2-P-111 a la Argentina, que sería clave en el rescate de los balseros que habían sobrevivido al hundimiento del Belgrano. Pero no nos adelantemos. Conocía a la perfección el avión porque él y otros compañeros habían sido enviados a la ciudad de Memphis, en los Estados Unidos, para estudiar la mecánica y llevarlo a la Argentina algunos años antes.
Tenía tres hijos. Dos varones y una nena. Como muchos de los que estaban ahí, no se había podido despedir de su familia. En teoría, había salido para realizar una misión de patrullaje costera, como siempre. Le sorprendió que le pidieran que cargue todo el tanque del avión apenas un día antes de salir y que, contra toda norma de seguridad, hiciera ingresar el camión de combustible de YPF dentro del hangar. No preguntó demasiado. Nunca imaginó que el primero de abril un superior le daría la noticia de que al día siguiente entrarían en guerra.
El Crucero Argentino fue hundido a las cuatro de la tarde del 2 de mayo, por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. La Primer Ministra Thatcher dio la orden de hundirlo desde su casa de campo en Chequers, cerca de Londres, pese a que el navío argentino se encontraba fuera de la zona de exclusión, que la propia Thatcher había establecido, de doscientas millas de radio alrededor de las islas.
El ataque dejó más de trescientos muertos, y setecientos sobrevivientes en precarias balsas navegando a la deriva. El 3 de mayo, cuando le tocó a Miguel subirse al Neptune para ir a buscarlos, no sabían cuántos eran, ni si los iban a poder encontrar. La insensible tormenta que se desató una vez que el rumor hidrofónico del submarino británico se hubo disipado, dejaba pocas esperanzas a los rescatistas argentinos. No se veía absolutamente nada, y las condiciones para el vuelo no podían ser peores. Cuando Miguel se subió al Neptune ya habían ido y vuelto dos tandas de aviones y no habían podido encontrar nada. Las aeronaves volaban con más o menos cuatro horas de autonomía. Lo único que sabían, era que alguno de los sobrevivientes había estado mandando señales desde una precaria radio, pero el marino que recibió la señal, desde uno de los cuatro destructores que se encontraban en el operativo de búsqueda, no pudo establecer con precisión de dónde venía.

El Lockheed P-2 Neptune había sido desarrollado a finales de los años ‘40 por los norteamericanos, y a finales de los cincuenta el Comando Aeronaval Argentino había decidido comprarlos. Específicamente, el 2-P-111, en el que iba Miguel ese 3 de mayo llegó a la Argentina en el año 1977 ya siendo un avión muy gastado; sus células tenían muchas horas de vuelo y los problemas estructurales eran infinitos. Y por si esto fuera poco, los pilotos argentinos lo habían hecho hacer cosas que estaban prohibidas por los manuales de vuelo, como ascender a más de seis mil pies por minuto, intentando burlar la detección enemiga.
Miguel, que siendo mecánico había casualmente traído el avión desde Estados Unidos, tenía claro que la fatiga de las piezas era casi total y que el fuselaje no iba a aguantar tanto castigo mucho tiempo más. Pero no podían hacer otra cosa. Los Harriers ingleses con los que los perseguían podían alcanzar los mil doscientos kilómetros por hora, mientras que el viejo Neptune ni siquiera soñaba con arañar los cuatrocientos.
Por eso, cuando salió ese mediodía en busca de los sobrevivientes del Belgrano, no le extrañó el traqueteo insoportable del avión. Lo que sí le llamó mucho la atención, era lo que le respondió su comandante cuando Miguel le dijo que estaban a dos minutos de entrar en situación lotería.
—Comandante, dos minutos para Lotería —le había dicho el suboficial Miguel Arca, que desde hacía tiempo ocupaba el lugar de mecánico de vuelo justo al lado del Comandante.
‘Lotería’ significaba que si seguían dos minutos más por la misma dirección, no tendrían combustible para volver. O que si volvían, iba a ser de pedo.
—Vamos a seguir, Miguel —le respondió, sin demasiada explicación.
¿Cómo que “vamos a seguir”? ¿Cómo que siguieron? , le dije yo cuando me lo contó la primera vez. Pero Miguel, ni ninguno de los que estaban ahí, lo habían dudado.
—¿Sabés qué pasa, Julito? —me dijo cuando le pregunté, como si él también hubiese vuelto muchas veces sobre ese asunto —Frente a un hombre que conduce desde el ejemplo, no podés hacer otra cosa más que acompañarlo. Si vos hubieras estado en la balsa, ¿no te hubiese gustado que te siguiéramos buscando?
Parecía una pregunta fácil de formular y fácil de responder. ¿A quién no le gustaría?
—Y sí, Miguel, ¿qué me estás preguntando? —le respondí— Pero ustedes no estaban en la balsa.
—No, claro.
Y no, no estaban. Estaban volando en un cacharro que traqueteaba como sulki desvencijado, volando hacía la Antártida, con olas de siete metros de altura, a quince grados bajo cero en la superficie del agua y sin nafta. Pero ninguno se negó. Todos aceptaron sin chistar y siguieron hacia el sur.
Siguieron todavía una hora más. En silencio, escuchando el monótono zumbido de las hélices y el golpeteo irregular de las piezas viejas del pobre Neptune. ¿Qué les habrá pasado por la cabeza?
—Nada —me respondió Miguel las pocas veces que le pregunté—. No pensábamos en nada.
Finalmente los encontraron. Primero, fue el techo naranja de una de las balsas que flotaba sola. Pero no hubo mucha alegría. La precaria embarcación flotaba vacía, casi desinflada. No parecía haber rastros de sobrevivientes. Hasta que comenzaron a aparecer. Una tras otra, tras otra.
De pronto, el mar se llenó de manchas naranjas. La tormenta había amainado y se podían ver con claridad. La mayoría estaban infladas. Eran como pequeñas carpas de campamento, con forma de triángulo, que flotaban sobre el mar. Tenían un cierre por el frente que funcionaba como puerta, y por muchas de esas puertas salieron de a poco, tímidamente, las cabezas de los sobrevivientes.
Qué locura. Apenas los vieron registraron las coordenadas y volvieron a la base. Aterrizaron de pedo, sin combustible y casi planeando. Pero informaron la ubicación de los sobrevivientes y así pudieron iniciar, después de largas horas de angustia, su rescate.∞
∞
2. De Paso de los Libres al Yapeyú…de Malvinas
Es el año 1982 y Julio Gutiérrez está haciendo la Colimba en el Regimiento de Infantería N° 5, en Paso de los Libres, Provincia de Corrientes. Tiene dieciocho años y está lleno de ingenuidad.
Como casi todo el mundo, no tiene ni la más remota idea de lo que le está por pasar. Hasta ese momento tiene, lo que puede decirse, una infancia común y corriente. Su papá, Oscar, es trabajador de toda la vida en un taller mecánico y su mamá, Norma, es ama de casa.
Julio juega al fútbol todo lo que puede y casi nunca habla de política. Eso es todo. Hace más o menos un año que ayuda a su padre en el taller y está ansioso por abrir una caja de ahorro propia para cambiar las estampitas con las que el patrón le llenó la libreta de la Caja Nacional de Ahorro por ser menor de edad y no poder cobrar un sueldo.
Todavía no sabe que, cuando las cambie, la devaluación hará que no valgan nada. Dos cervezas y tres chocolates. Pero si lo supiera, tampoco le importaría. La vida transcurre para Julio, como debe ser, sin demasiada expectativa ni frustración. Y le parece bien así.
El fútbol es un tema clave en su vida. Los mejores recuerdos de su infancia son los de la antesala de algún partido. Va a ver regularmente al Guaraní con Oscar, y lo que más disfruta es la ansiedad previa por algún encuentro clave, el olor a pasto, los mates y las charlas.
Por esa época, el Club Guaraní de Paso de los Libres, donde jugaba de central un primo mayor, iba a lograr el increíble tricampeonato de la Liga Libreña, triunfando consecutivamente entre los años 1979 y 1981.
Pese a todo lo que vendría después, el recuerdo le durará para siempre y la épica irá creciendo con el tiempo. Ese día, siente que está viendo producirse la Historia. Una Historia que, piensa ahora, era en esa época de su vida algo distinto.
La final de 1981 fue un partidazo que se definió recién en los últimos diez minutos. A Julio, el grito de gol lo levanta del asiento y se tira el agua hirviendo del termo en la pierna. La marca de la quemadura en el muslo la lleva hasta el día de hoy. En la ciudad también tienen básquet, en la escuelita de Carlitos Gallego, y algo de boxeo. Pero lo suyo es el fútbol.
En 1981 le sale por sorteo ir a la Colimba. Y listo, de un día para el otro se hace adulto y soldado. No en ese orden.
En esa época, a él todo lo que pasa en la Capital y en otras partes del país no le llega ni en comentarios. Es como si Julio y su familia vivieran en otra parte. Y de hecho lo hacen. La patria es para ellos, hasta ese momento, las cuarenta manzanas de su barrio y algo —muy poco— de las historias que se transmiten de generación en generación, con pasión, pero sin demasiado rigor.
Como buenos correntinos son sanmartinianos, o al menos eso pretendían. Oscar tiene solo dos libros en su biblioteca: la Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, de Bartolomé Mitre, y un libro de enseñanzas doctrinales, también de San Martín, que reúne en algo más de cien sentencias, escritas por él, gran parte de su pensamiento. El de Mitre lo heredó de su abuelo y lo cuida como un tesoro.
El padre de Julio se los estudia casi de memoria, religiosamente, y en las sobremesas gusta contar alguna anécdota, casi siempre vinculada al período de guerras independentistas y al carácter austero y sacrificado de San Martín. Lo que más recalca es eso: su personalidad inusualmente austera y comprometida. Lo importante es otra cosa, hijo, le dice a Julio. Y él absorbe como un papel mojado.
Le cuenta que, siendo gobernador de Cuyo, San Martín quiso comprarse un pequeño terreno para dedicarse a la agricultura y tuvo que pedir plata porque en ese momento era más pobre que cuando había llegado de España. ¿Entendés hijo?, le dice. Y Julio entiende. No tanto cada anécdota, pero sí lo que su papá le quiere transmitir.
Por eso, cuando el mismo 2 de abril de 1982 le preguntan, él no duda.
—¡Soldados!, ¡a las 08:00 del día de hoy hemos recuperado para siempre las Islas Malvinas! —arranca diciendo el Capitán a un grupo de soldados de dieciocho años que lo miran sin entender nada.
—Así es, soldados— continúa—. Tal y como escuchan. Así que, ¡vayan cambiando esas caras de señoritas constipadas que la patria los reclama! De los ciento cincuenta que son ustedes, ochenta van a tener el honor de ir, ¿van a dar un paso al frente o los voy a tener que llamar?
El oficial les habla erguido, con la pera levantada, su mirada apuntando por arriba de todos. Tiene las manos cruzadas atrás de la espalda. El día es soleado y hace frío.
¿Que habíamos recuperado qué?, piensa Julio. No entiende bien si es una prueba. ¿Querrá ver cómo reaccionamos? ¿De verdad hubo un ataque? ¿De quiénes? ¿Cómo?, se pregunta. Con el tiempo quizás vaya entendiendo que el Capitán tampoco sabe nada, pero es muy joven todavía.
—Yo, mi Capitán —dice después de unos pocos segundos con la voz más firme que encuentra, mientras da un paso al frente.
Dos prácticas de tiro tiene hasta ese momento, y está orgulloso. No es el único. De su grupo de conscriptos, solo hay que obligar a diez soldados, el resto van como voluntarios. Muchos de ellos saben la historia del lugar en donde están y eso les pesa.
El Regimiento N° 5 de Infantería se había ganado en 1827 el nombre de “Cuerpo de Valientes” por tomar una posición importante que allanara el camino a la victoria en la guerra contra el Imperio del Brasil. El sobrenombre, que les recuerdan los oficiales una y diez veces, no pasa desapercibido.
Termina la selección y los soldados se saludan con alegría. Sonríen y se abrazan. Los oficiales no los felicitan, pero hay una suficiencia parecida al orgullo en sus miradas. A Julio le late fuerte el corazón y está ansioso por contarle a sus padres.
Al mediodía las familias se amontonan detrás de un alambrado perimetral. Se enteraron de la incursión armada en las islas y llegan esperando noticias de sus hijos.
Julio trata de disimular los nervios mientras busca a sus padres del otro lado del alambrado. De pronto los ve. Su mamá lo reconoce y mueve de un lado al otro su brazo en el aire para llamarlo. A su papá no puede verlo por la gente.
Apura el paso con firmeza durante los cincuenta metros que lo separan de los límites del campo.
Julio sonríe hasta acercarse lo suficiente y entonces puede ver que Norma está pálida y con los ojos cargados. Cuando lo ve, acerca todo su cuerpo e intenta tocarlo con los dedos.
—¿Qué pasó, hijito? — le dice apenas lo tiene cerca. Oscar está un paso atrás, expectante, aunque sin decir nada.
La cara de su madre es como una pequeña hendija por donde Julio puede espiar lo que estaba por venir.
Tiene ganas de mentir, de hablar de otra cosa, pero sabe que no se va a poder escapar. La existencia de su mamá, toda su energía, se reduce a saber qué pasa. Julio siente de pronto que es una mezcla de ingenuo y mala persona. ¿Cómo puede hacerle eso?
—Me voy para Malvinas, ma — le dice con sequedad, para sacárselo de encima.
—¡No… hijito! — y a su madre, las lágrimas que tenía guardadas le salen todas juntas.
No grita, ni hace una escena. Pero se dobla, llevando la cara a las rodillas, en un llanto apagado y se pierde.
Julio no es padre aún, y no comprende ese dolor en toda su magnitud. Si lo comprendiese, no se hubiera ofrecido. Pero ya es tarde.
Le queda hablar con Oscar. Su madre ya estaba en otra cosa, se había ido por un momento a un lugar horrible y ahora es su padre el que lo mira con los ojos cargados.
Mueve un poco los labios y murmura, con la boca medio cerrada y toda llena de saliva:
—Cuidate, hijo. Estoy orgulloso de vos — y hace un esfuerzo por tragar.
Oscar se vuelve para atrás y llora también, intentando que no lo vean. La madre se reincorpora y le repite maquinalmente:
—Cuidate, Julito. Cuidate. Prometeme.
—Sí, ma —le dice Julio—. Quédate tranquila que te prometo que no me va a pasar nada —. Y trata de sonreír.
Norma pasa tres dedos por el alambre, le agarra con fuerza el dedo índice y el mayor de la mano derecha a su hijo.
—Cuidate, Julito, prometeme.∞
∞
3. Algunos nunca llegaron
El 30 de abril es un día largo. Julio toma un mate cocido antes de que salga el sol y recibe una orden para colocar, junto a Juan, las ametralladoras antiaéreas, los morteros y los cañones, en los puntos de apoyo. Todas las cosas están desarmadas en cajones, para que sea más fácil trasladarlas, pero están muy mal identificadas. Ayer se las amontonó todas al lado de una de las casas y ahora hay que desarmar y armar lo más rápido posible.
A poco de comenzar, Juan se da cuenta de que faltan morteros. Luego de revisar durante media hora y de chequear los papeles con su superior, logra confirmar que algunos nunca llegaron. Recién terminarán de hacerlo el 17 de mayo, pero eso todavía no lo saben.
También se dan cuenta de que la cantidad de municiones no es la que les corresponde por inventario. Tampoco aparece ninguno de los cañones sin retroceso, así que gran parte de la mañana los soldados redactan un informe que sirve de insumos para repensar las defensas, con lo que se tiene.
Lo que sí hay son televisores. Ellos aún no se enteraron. Las cajas son de un color azul apagado y tienen un cartel de frágil que distingue la madera en la que vienen embalados. Las habían dejado para el final.
Julio abre la primera y se encuentra, sorprendido, con veinte televisores marca Noblex, a color y con control remoto. Nunca vio un televisor a color y menos un control remoto.
—Bueno, no tendremos balas pero por lo menos vamos a poder ver la tele— le dice a Juan en voz baja para que nadie lo escuche.
Él lo mira sorprendido y sonríe. Por un rato, piensan que van a poder hacer algo entretenido.
Pero la ilusión dura poco: los televisores no son para ellos. El Estado Mayor conjunto sabe que los locales no reciben las noticias de la BBC y deciden enviar a todos los kelpers cuatrocientos cincuenta televisores color con antena para que puedan sintonizar la señal de Argentina Televisora Color que se emite desde el continente.
Y no solo eso, en Puerto Argentino se está armando un canal propio bajo las siglas de “LU78 TV – Islas Malvinas”, que empezará a transmitir todos los días entre las 7 y 9 de la noche, e incluirá programación en castellano y en inglés. Se podrán ver dibujos animados, películas e incluso una novela argentina que es un éxito en el país, “Fortín Quieto”. Es una miniserie sobre los fortines en la frontera sur de Argentina durante la campaña del desierto y estará subtitulada para que se entiendan los diálogos.
—Soldado, los kelper me chupan un huevo—le dice el Teniente primero encargado de su posición a Julio —pero tenemos que gobernar con el ejemplo.
El Teniente tiene veintiséis años.
—Lo voy a mandar con el Cabo Suárez, del puesto Yapeyú, que maneja algo de inglés, a que entregue los televisores, ¿me entiende?
—Sí, Teniente.
—Los van a dejar en el almacén. Y de paso van a decirle al dueño que ustedes van a ser los únicos responsables, a partir de hoy, de ir y venir a hacer las compras. Si vamos todos al almacén, lo que tienen no nos va a durar ni una semana.

Julio se entera en esa conversación que las autoridades de Puerto Argentino establecieron una convertibilidad entre el peso argentino y la libra malvinenses de 1 a 20 mil.
20 mil pesos argentinos equivalen a una libra local, o a un paquete de cigarrillos. El sistema que los oficiales pensaron, y le transmiten a Julio, establece que una vez cada cuatro días un oficial decidirá qué se va a ir comprar al almacén, después de evaluar todos los pedidos que cada uno haya acercado a sus superiores.
—Tenemos que controlar bien que la cosa no se desmadre. Cada uno de nosotros tiene que vigilar. Nadie se puede hacer el vivo y robarse las gallinas o las cabras de los terrenos cercanos. No se puede ir todo mucho al carajo. No vinimos acá a robar nada —les dice el Teniente a Suárez y a Julio antes de mandarlos para el almacén.
Julio no entiende bien qué quiere decir que no se vaya todo mucho al carajo, pero concluye que, mientras un soldado no apuñale a un kelper por un paquete de galletitas o viceversa, será suficiente.
El almacén es un galpón enorme que queda a unos cuatrocientos metros al oeste de donde están sus posiciones. Está hecho con tablas pintadas de blanco que están puestas de manera vertical, sobre las cuales hay un techo de chapa verde a dos aguas.
Es el mediodía y en el almacén no hay nadie, salvo el tipo de cara redonda y cachetes rojos que los había ido a ver mientras armaban las carpas. Julio y Suárez llegan en un Jeep con los veinte televisores y unos panfletos para dejar en el almacén, que dice lo siguiente: al pueblo Malvinense. Han sido liberados del gobierno colonial inglés. El pueblo y las Fuerzas Armadas Argentinas los abrazan como hermanos.
El señor de cara redonda los recibe sin inmutarse. Suárez le habla un rato, señalando el Jeep e intentando dejar los papeles sobre el mostrador del almacén. El tipo hace silencio. Mueve su cabeza en gesto negativo y corre despacio la mano de Suárez cuando éste quiere dejar los panfletos. Por último, dice algo en inglés. Suárez responde y el tipo asiente.
—¿Qué te dijo? —le pregunta Julio al salir.
—Que no quiere nada. Ni él ni nadie. No quiere los televisores, ni los folletos, ni nada.
—¿Y las compras?
—Las compras sí. Benny es duro, pero me dijo que podemos comprar lo que necesitemos.
—¿Benny? —le pregunta Julio entre risas. Les habían prohibido llamarlos Bennies.
—Y sí. Que no me jodan, si ese guaso no es Benny Hill, es el hermano gemelo.
Suárez ríe y Julio puede ver que tiene colgada una medalla de la virgen de Itatí. Recuerda cuando Oscar lo llevó por primera vez a la Basílica en Corrientes y le contó del amor de la virgencita por el río Paraná.∞
∞
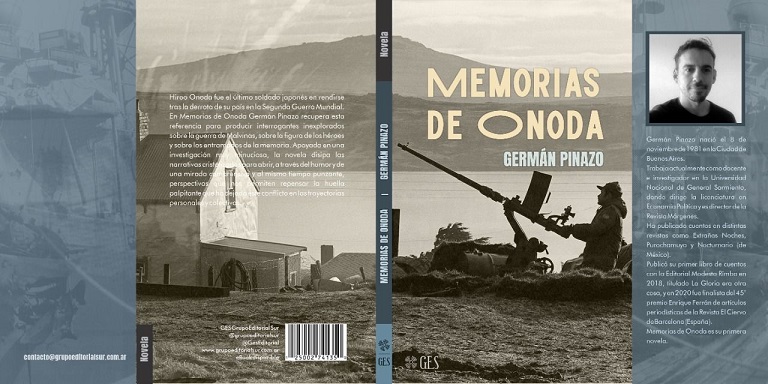

El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente: www.purochamuyo.com
REGISTRO ISSN 2953-3945

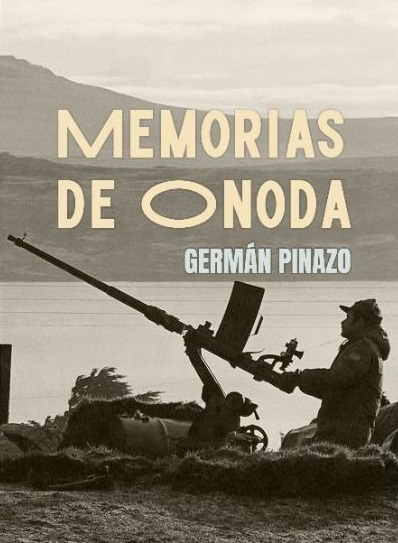
 purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.
purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.
