Escribe Gustavo Provitina
VARIACIONES SOBRE EL HAMBRE
La caligrafía de los niños siempre está al filo de lo incomprensible, y ahí aparece el esmero docente para trabajar la ‘a’ y la ‘o’. En mi infancia había un ejemplo: la letra dudosa entre ‘hambre’ y ‘hombre’. El salto del borroso manuscrito a la realidad es un ejercicio cotidiano y lo que era una cuestión de caligrafía dejó de ser un dato anecdótico para asumir una situación dramática: el hambre del hombre se corporiza en una tragedia acostumbrada.
“Tengo hambre” ya no es un lamento o una queja que se escucha esporádicamente en cualquier esquina. Es la música de fondo permanente de una sociedad instalada, ¿resignada?, en la lógica perversa de la desigualdad y el miedo.
La semejanza –ya no sintáctica, sino semántica- entre hambre y hombre se ha naturalizado hasta el límite de la expectación automatizada del hambriento, como si fuera un elemento más del paisaje urbano. Esa semejanza, como una puerta giratoria de la mente, es improbable que nos invite a ver, en cualquier calle o avenida de Buenos Aires, a un hombre hambreado expuesto a la mirada impaciente de transeúntes apremiados por la urgencia cotidiana y también por la necesidad de apartar la vista del caído. Se aparta la vista con la complicidad de un parpadeo, para no sentir la presión del gesto solidario que no siempre está al alcance.
Los hambreadores hablan de ‘los caídos del sistema’. Los trampolines de la mente podrían hacernos ver en el indigente postrado, a aquel artista del hambre que Franz Kafka retrató hace ya más de una centuria.
*
Un artista del hambre
Un artista del hambre es un relato que Franz Kafka publicó en la revista literaria Die neue Rundschau (La nueva reseña) en 1922. El escritor checo narra la historia de un ayunador marginal, sometido a la explotación de su propia carestía en un circo que no distingue entre el espectáculo de feria y la crueldad. En una traducción española el título había sido transcrito como Un campeón del ayuno. El matiz no es menor: la palabra campeón alude a una competencia deportiva, a una hazaña física; el vocablo artista designa un conjunto de habilidades aprendidas para producir un hecho o un objeto artístico. ¿Dónde ubicamos al ayunador kafkiano? Sería justo pensarlo cerca de la primera acepción pero, atraídos por las resonancias sarcásticas de la segunda, preferimos la designación de ‘artista’ para referirnos a este personaje sufrido y pobre, exhibido en una jaula como un animalito triste, revolcándose en el heno sin más compañía que un reloj.
Kafka comienza el relato aclarando que el interés por los ayunadores ha disminuido progresivamente (escribe esa salvedad en 1922, la misma época en que Ingmar Bergman situaría la suerte trágica de dos artistas de circo en el Berlín prehitleriano de El huevo de la serpiente). No estamos tan lejos, quizá, de la feria donde el Doctor Caligari exhibía al sonámbulo Césare, en una de las joyas del incipiente cine expresionista alemán. Merodeamos, pues, los suburbios del terror expresado como síntoma de una sociedad en descomposición. Toda semejanza con la actualidad que nuestro escrito pueda sugerir declara la motivación subyacente a su escritura.
Volviendo a Kafka, el ayunador era visto con una mezcla de incredulidad y rechazo por el público que se acercaba a la jaula donde era exhibido junto a otras atracciones no menos dolorosas. Kafka menciona la luz rebelde de las antorchas cerca de la jaula durante las exhibiciones nocturnas y, en los días de calor, cuando exponían al hambreado a la intemperie, el asombro de los niños tomados de la mano con la vista fija sobre ese cuerpo enjuto y demacrado completaba el carácter grotesco del cuadro.
El fenómeno de feria, la ostentación circense del ayuno, enmascaraba la gravedad de una conducta lesiva, riesgosa para la integridad física de un hombre expuesto a la mirada de un público dispuesto a despojarlo de su ya magra dignidad. El ayunador, como dijimos, lucía los menoscabos físicos de la inanición acompañado por un reloj, aliado fiel en el conteo escrupuloso de su resistencia, y a la vez ironía aviesa que dejaba al descubierto la ausencia de manecillas para quien ha sido despojado de la franquicia trágica del tiempo.
La única fortaleza del ayunador –privado hasta del atributo de un nombre- es la voracidad de su hambre, allí donde el común de los mortales muestra su debilidad inherente a los rigores de la supervivencia, el famélico personaje de Kafka ostenta la fiereza de la carestía.
Cuando el ayunador perdía la paciencia frente a algún gesto compasivo del público que amenazara con rebajar las dimensiones de su hazaña, golpeaba las rejas enfurecido. El dueño del circo lo exoneraba ante su clientela culpando al hambre de semejante muestra de irritación. La frustración de este personaje ajeno a la geometría de las clasificaciones es la imposición a la que se encuentra sometido por el sistema: cada ayuno prescribe a los cuarenta días. Kafka le añade al sacrificio la ominosa presión de los vigiladores merodeando la jaula del ayunador para incitarlo, con más resentimiento que crueldad, a la dimisión de lo único que lo diferencia de la mayoría: su aversión a la comida. Ellos, como un elevado porcentaje de espectadores, elegían desconfiar de la hazaña del hambriento. Es un truco, pensaban. ¿Un truco? Curiosa artimaña debía ser exponer ante la mirada aviesa de los otros la vocación suicida de domesticar el hambre hasta no sentirlo.
El relato de Kafka es un prisma óptico que funde todas las tonalidades de la inanición en la palidez no ya del hambriento, sino de quienes se alimentan de su hambre y reflejan, sin proponérselo, la agobiante vivacidad del deseo perdido. Nadie duda, al leer el cuento, que el ayunador se había mimetizado con la rutina del hambre sin medir las consecuencias; no es él quien nos inquieta sino la muchedumbre dispuesta a saciar su apetito morboso cuya potencia surge del riesgo mortal. No hay espectáculo mayor que el mal ajeno (aunque emerja del drama interior de una voluntad autodestructiva).
Pero llega el día en que la tragedia del ayuno ofrecida como acrobacia estática, vivida sin trucos ni aspavientos, sufrida con la honestidad del equilibrista suicida dispuesto a inmolarse frente al asombro morboso de la muchedumbre, se vuelve tan cotidiana que deja de concitar el interés del público. Cuando deja de ser digno de admiración, todos lo abandonan y él mismo se entrega a una agonía rutinaria. Un inspector descubre, por azar, que el ayunador aún vive en la soledad de la jaula, tendido como un despojo en el pajar y escucha, impávido, el mensaje póstumo del hambriento:
– “Siempre quise que admiraran mi ayuno”, dijo el artista del hambre.
– “Nosotros ya lo admiramos”, dijo el capataz de forma condescendiente.
– “Pero no deberían admirarlo”, dijo el artista.
– “Pues bien, no lo admiramos”, dijo el capataz. “Pero ¿por qué no deberíamos hacerlo?”
– “Porque ayunar me es imprescindible, no puede ser de otra manera”, dijo el artista.
– “Está visto que es como dices…”, dijo el capataz. “Pero ¿por qué no puedes dejar de ayunar?”– “Porque…”, dijo el artista del hambre, levantando un poco la cabeza, con los labios fruncidos como para dar un beso, hablando al oído del capataz para que no se perdiera ni una sílaba “… no pude encontrar un plato que me dejara satisfecho. Si lo hubiera encontrado, créame, no habría dado un espectáculo y habría comido a gusto, como usted y todos los demás”[1].
Esa confesión postrera corona con una justificación demencial, absurda, el sumario existencial del ayunador que ni siquiera logró hacer de su sacrificio un testimonio, un aullido sordo para romper el corazón vitrificado de la muchedumbre. El motivo por el cual el ayunador sostiene su ayuno es el mismo que conduce a cualquier sujeto a la glorificación o al escarnio: la búsqueda del reconocimiento, la aprobación, la mirada de los otros, el deseo de alcanzar una singularidad que lo libre de la mundana intrascendencia, concitar la atención aunque más no sea unos minutos, significar algo para alguien. El hambre de popularidad impulsa el forzoso declive del ayunador, las proporciones de su frustración son insaciables. ¿Y el público no siente durante el tiempo que dura la contemplación de ese espectáculo del hambre el poder de potenciarlo o desalentarlo?
En uno de sus cuadernos en octava de tapas azules que Max Brod, albacea de Kafka, salvó del deseo del escritor de incinerarlo con todos sus escritos, leemos: puedes mantenerte alejado de los dolores del mundo, eres libre de hacerlo y responde a tu naturaleza, pero tal vez esa abstención tuya es el único dolor que podrías evitar[2].
**
El faquir y el náufrago
Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez es, también, un relato sobre la supervivencia y el hambre, pero orientado en un sentido inverso al de Kafka. En el relato del escritor checo sentimos la pulsión de muerte como una latencia constante desde el comienzo; en la novela de García Márquez, la figura del náufrago remite al afán de la supervivencia a pesar del hambre propio y del que destilan los tiburones alrededor de su balsa.
“El hambre es soportable cuando no se tiene esperanzas de encontrar alimentos”[3], dice mientras intenta matar a un pez para engullirlo crudo, como antes había hecho con una gaviota. “Cuando uno se siente al borde de la muerte se afianza el instinto de conservación” declara el paria en su precaria embarcación golpeada por la catástrofe.
El ayunador de Kafka soporta el hambre durante cuarenta días y se rebela frente a quienes atentan contra su récord; el marinero colombiano Luis Alejandro Velasco vive diez días con el alma en un hilo amenazado por la hambruna despiadada de boyar a la deriva. El cuerpo del primero ha sido entrenado en el rigor de la resistencia o adormecimiento mental ante un tormento que se inflige conscientemente, en el marco inhumano de una jaula, sin otro amparo que unas matas de heno; el cuerpo del náufrago viaja fortuitamente a las formas de vida salvajes propias de quien se siente constreñido a afinar su inteligencia con el instinto animal para capear la inanición. El ayunador se entrega a la inercia, el navegante redivivo se aferra a las hilachas del vigor para ahuyentar a la muerte.
Cuando, al cabo de milagrosas peripecias y una suma de tensiones, consigue llegar a tierra firme, su cuerpo exánime le recuerda ya no solamente el agotamiento sino algo peor: el hambre. Rescatado por dos campesinos hospitalarios y al revelar que es el único sobreviviente del destructor Caldas, de la Armada Nacional, Luis Alejandro Velasco no imagina que se convertirá poco menos que en una atracción de feria para los aldeanos. Alimentado con unos pocos sorbos de agua y galletas, Velasco recuerda la historia de un faquir que había visto en Bogotá dos años antes.
“Era preciso hacer una cola de varias horas para ver al faquir (…) Cuando se llegaba a la pieza en que estaba el faquir, metido en una urna de vidrio ya no se deseaba ver a nadie. Se deseaba salir de eso cuanto antes para mover las piernas, para respirar aire puro. La única diferencia entre el faquir y yo era que el faquir estaba dentro de una urna de cristal. El faquir tenía nueve días sin comer. Yo tenía diez en el mar y uno acostado en una cama, en un dormitorio de mulatos”.
Hay una diferencia más, no consignada por Velasco; el ayuno del faquir se debía a una habilidad, era un artista del hambre (como el personaje de Kafka), en cambio el hambre del náufrago no respondía a una circunstancia voluntaria sino a los daños colaterales de una catástrofe. La síntesis de la diferencia entre Velasco y el ayunador de Kafka la expresa García Márquez en la precisión de una frase escrita, como toda esa crónica novelada, en primera persona: “el heroísmo, en mi caso, consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre y de sed durante diez días”.
La pulsión opuesta a la del ayunador kafkiano define al náufrago bogotano aun cuando no le faltaban motivos para entregarse a una inercia sin retorno. No obstante hay un punto en el que se cruza el destino de ambos: las miradas de los otros escrutándolos como fenómenos inverosímiles y por eso mismo cautivantes, como si el hambre no perteneciera al reino de este mundo, igual que la enfermedad y la muerte.
***
El ayunador winnebago
Un antiguo relato anónimo de los winnebago (una tribu de América del Norte) trae a nuestro escrito al ayunador más lejano de esta trilogía y también el más quimérico. La leyenda comienza con un mensaje de su padre: “hijo mío, debes saber que estás solo en el mundo, es decir, sin protección de los espíritus, sin nadie de quien esperar ayuda para nada. Sólo los espíritus pueden ayudarte”[4].
El mensaje es una advertencia y una exhortación a la autonomía que el hijo cristaliza mediante el ayuno. El chico pasa un tiempo excesivo ayunando hasta que su padre, preocupado, intenta persuadirlo de que abandone esa práctica nociva para su salud. El hijo le responde haciéndole conocer su voluntad de continuar con el ayuno, al tiempo que le informa una serie de sucesos venturosos logrados por su tenacidad y la bendición de los dioses: el don de matar a voluntad un enemigo; la promesa de la longevidad y hasta la posibilidad de aprender la milagrosa práctica de la resurrección.
Los dioses le comunican estos dones pero lo hacen en un modo condicional, exigiéndole al muchacho el cese del ayuno. Las fuerzas divinas y su padre previenen al joven de las consecuencias mortales del ayuno. El mancebo los desafía con un argumento insólito: “Lo que yo anhelo es no morir nunca. Por eso ayuno”. Y agrega: “por cierto, nunca estaré satisfecho hasta haber alcanzado el don de la vida inmortal”. Su iliquidez espiritual para aceptar la muerte retenía al joven en el riesgo de una práctica paradójicamente mortal.
El Consejo de los espíritus, que antes lo habían conminado a abandonar el ayuno, dictaminaron por unanimidad, la muerte del joven. No obstante, le comunicaron al padre la resolución y una vez cumplida, añadieron: “todo lo que habíamos prometido concederle a su hijo lo recibirá usted, no piense más en eso, no reniegue y sepúltelo”.
El padre cavó la tumba de su hijo, lo enterró y recibió los dones anunciados. Comprobó, al poco tiempo, al visitar la tumba de su hijo, que a la cabecera se erguía un árbol frutal muy colorido. La leyenda culmina diciendo: “Era su hijo. Sólo los árboles viven por siempre, y por eso los espíritus lo habían transformado en árbol. El padre lo comprendió y se sintió feliz. Y en adelante vivió contento y próspero”.
La idea del sacrificio es siempre perturbadora más aún cuando su caldera es alimentada con la combustión de una esperanza redentora. El canto de las sirenas que prometen el bienestar futuro a cambio del sumo sacrificio es tan peligroso como ayunar con la esperanza de conquistar la inmortalidad.
****
COLOFÓN
Presentamos tres variaciones sobre un tema más antiguo que el mundo, porque para que hubiera mundo, antes fue condición necesaria la invención del hambre, un hambre de vida, metáfora del deseo, y no metástasis como el que nos indigna y aniquila por estos días.
El relato de Kafka fue el primero en acicatear nuestra memoria porque presenta un detalle cuya actualidad nos parece insoslayable: el hambriento como un elemento normalizado del paisaje urbano. Los espectadores de la parábola kafkiana se detenían a observar al ayunador con una rara mezcla de asombro, incredulidad y compasión durante un tiempo, hasta que naturalizaron la imagen de un hombre famélico y raquítico, y su decrepitud se volvió tan invisible como el heno o los barrotes herrumbrosos de la jaula.
Ese proceso es el que constatamos, desde hace tiempo entre un amplio número de compatriotas, como un síntoma de descomposición humanitaria. La apatía de los transeúntes frente a la tragedia del hambre, en la mayoría de los casos, ni siquiera parece obedecer a una convicción política o ideológica inhumana, sino a una especie de ceguera social cuyas causas no son novedosas pero que fueron agravándose con el curso de los gobiernos dispuestos a favorecer la riqueza malhabida, la voracidad de los grandes empresarios, el péndulo bestial de la balanza financiera y la corrupción en todo el extenso abanico de sus variantes y posibilidades haciendo honor a la proclama inmoral de Nicolás Avellaneda:
“Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros” [5].
Quien quiera oír, que oiga.
Gustavo Provitina
Graduado en la Universidad Nacional de La Plata con el film El Sur de Homero, ensayo audiovisual centrado en el universo político y poético de Manzi. Provitina es guionista, director de cine y docente universitario en la UNLP y la Universidad Nacional de las Artes – UNA. Ganador del Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes (2013) en la categoría ‘Ensayo’ por el libro El Cine-Ensayo.
El Ministerio de Cultura de la Nación, en 2015, lo distinguió con una mención especial en el Concurso Federal de Relatos La Historia la ganan los que escriben. En 2017 estrenó La sombra en la ventana en el Cine Gaumont, en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Publicó El matiz de la mirada (Curso de Cine Italiano); en julio de 2021 apareció su libro Nouvelle Vague, Bajo el signo de Lumière, y en marzo 2024 su último libro El cine italiano, (ed. La marca).
También de Gustavo Provitina, en www.purochamuyo/Cuadernos de Crisis
Referencias
[1] Kafka, Franz. Un artista del hambre y otros cuentos. Bogotá, Libro al viento, 2024. Trad. Julio García Peñaloza
[2] Kafka, Franz. Cuadernos en octava. Buenos Aires, López Crespo Editor, 1977. Trad. J.F. Vilches.
[3] García Márquez. Gabriel. Relato de un náufrago, Barcelona, Tusquets, 1972.
[4] Antología de la literatura oral, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1971
[5] Heraclio Mabragaña, Los Mensajes, Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Compañía General de Fósforos, 1910, pág. 437.
Imagen de portada: «Miseria», Alberto Güiraldes – argentino -Tinta sobre papel – s/d
Fotografías: gentileza Nora Rocca (2024)
El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente: www.purochamuyo.com
REGISTRO ISSN 2953-3945
Para suscripción y recibir sin cargo cada edición de la revista web www.purochamuyo.com enviar mail a [email protected]


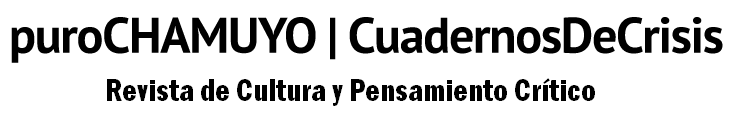


 purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.
purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

Gracias por ayudarme a pensar. Dejo canción de Serrat/poema de M. Hernández: https://www.youtube.com/watch?v=BS0HklmBdOo.
Gracias Nancy por leernos, y por pensar juntos. Increíble el texto de Kafka, 100 años después, como trampolín para pensar los otros hambres…y vamos a escuchar a Serrat! saludos
Me quedé pensando en el sentido del sacrificio impuesto desde afuera y el autoinfringido y cómo nos modifica en ambos casos…
Inquietante tu análisis sobre el tema.
Muchas gracias Carlos por la lectura y el aporte a través de tu comentario. Agradecemos siempre que nos ayuden a divulgar y hacer crecer la revista. Cordiales saludos
[…] AYUNADORES, HAMBRE Y HAMBREADORES TODOS GRISES DE AUSENCIAS Y TUTE CABRERO […]
Excelente ! da gusto leer tus reflexiones !! Gracias!
Muchas gracias Marcela por la lectura y por ayudar a difundir nuestra publicación